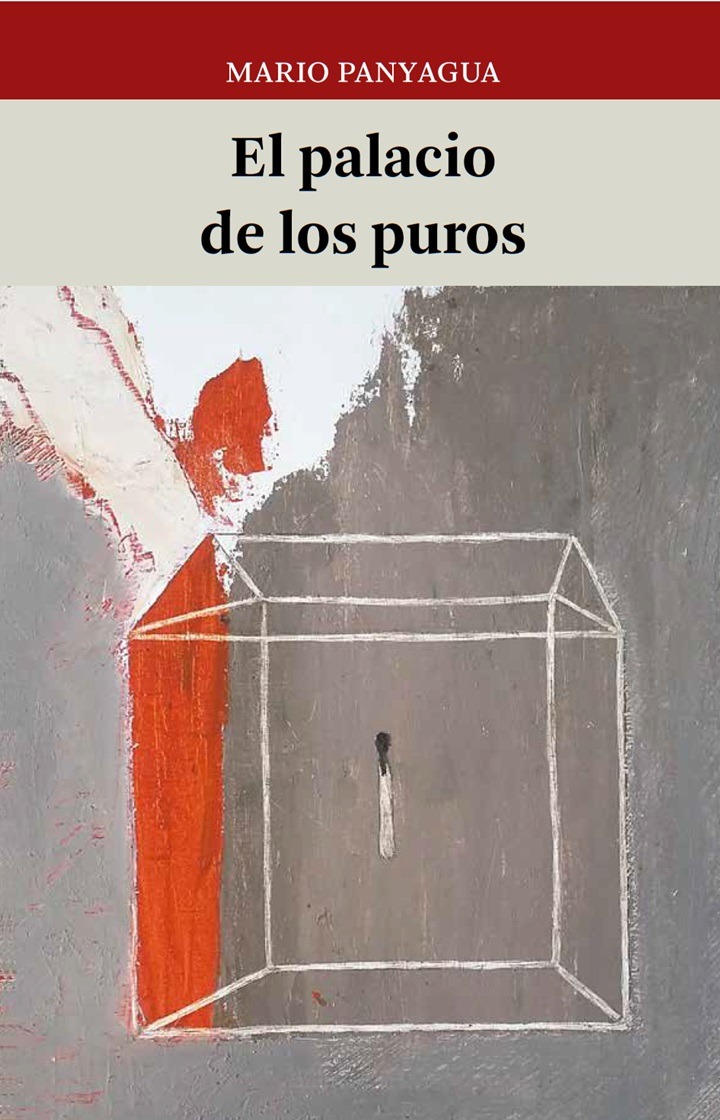
El palacio de los puros
Editorial:Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Materia:Literatura mexicana
Clasificación:Historias reales: generalidades
Público objetivo:General
Publicado:2025-01-30
Número de edición:1
Número de páginas:0
Tamaño:4.2Mb
Precio:$70
Soporte:Digital
Formato:Epub (.epub)
Idioma:Español
Libros relacionados
Distrito norte - Ruiz Méndez, José Salvador
Días inhábiles - Ortega Acevedo, Jorge Arturo
Anatomía de la Entrega
Sinaloa y los Estados Unidos. Episodios de su historia conjunta - Sanchez Sanchez, Ernesto; Montoya Zavala, Érika Cecilia; Rodríguez Benítez, Rigoberto; Padilla Beltrán, Francisco; Santos Ramírez, Víctor Joel; Arredondo Yucupicio, José Ricardo; López Gómez, Víctor Antonio
Reseña
Mario Panyagua ha escrito una intensa novela. La atmósfera es fascinante y decrépita. Describe personajes repulsivos y escenarios de grandeza marchita como un mural de vida cotidiana entre malditos. Es la mirada de un autor y su alter ego, Abel Invierno, lúcidos y autodestructivos. Panyagua es realista sin saturarnos de realismo descriptivo. Corresponde a los escritores que habitan una urbe inagotable en sus miserias. Como en toda trama que merece desarrollarse con oficio, El palacio de los puros es un retablo de cegueras y crueldad. La respiración del autor a través del lenguaje viaja al borde del vacío, angustiada y desoladora.
Un aire viciado procedente de todas las capas sociales se concentra en la penitenciaría, donde cohabitan los monstruos de la sociedad afuera como legión maldita. Dentro, Abel Invierno pasa por su propia pesadilla. Presunto multiasesino de mujeres, narra como a susurros el pasaje de su vida que lo convirtió en un proscrito patibulario. Defiende su verdad necesaria para entender su propia vida, arrancándose la mordaza impuesta por la ley y la sociedad, falacias que castigan a los más desposeídos. Abel es un artista treintañero que poco a poco fue aceptando amargamente que la vida de bohemio tiene muy pocas recompensas y sí muchas penitencias y condenas.
Reflexivo pese a su mente seducida por los excesos, Abel es suficientemente pícaro para perseguir sus terrores nocturnos sobre el arte y los personajes que cruzan por su vida en un universo poblado de abusadores, farsantes y fracasados. Abel vive en un ambiente desolado y sórdido, no hay tolerancia al amor y ni a la esperanza.
Nadie es inocente en el universo de Abel.
Gilles Deleuze y Felix Guattari coincidían en que un texto es un montaje de máquinas deseantes, ejercicio esquizoide que desgaja de un texto su potencia revolucionaria.
El palacio de los puros detona con todo su brío, la abyección de la esencia humana.
J. M. Servín




