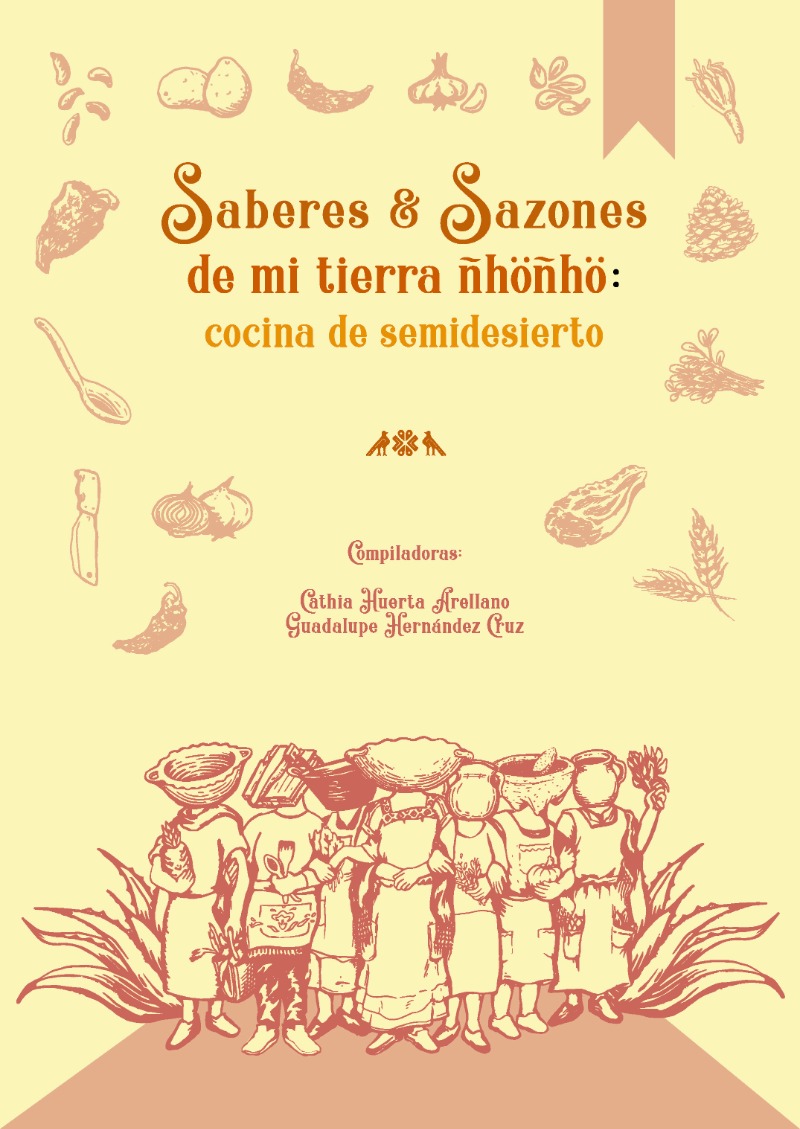
Saberes y Sazones de mi tierra Ñhöñhö: Cocina de Semidesierto
Colaboradores:
Hernández Cruz, Guadalupe (Compilador)
González Mendoza, Olivia Graciela (Adaptador)
Trejo Corona, Paulina (Adaptador)
Ortega Rodriguez, Luis Manuel (Adaptador)
Corona Hernandez, Alondra (Diseñador)
Rodriguez Diaz, Emiliano (Fotógrafo)
Editorial:Alycat NC
Materia:Investigación
Público objetivo:General
Publicado:2021-12-06
Número de edición:1
Número de páginas:68
Tamaño:22x28cm.
Precio:$200
Encuadernación:Tapa blanda o rústica
Soporte:Impreso
Idioma:Español
Libros relacionados
La Gestión de la Pandemia del COVID en México - Haro-Zea, Karla Liliana; Amador Vazquez, Samuel; Romano Gino, Segrado Pavón; Balbuena Portillo, Mónica Concepción; Domínguez Hernández, Flora; Rodríguez-Korn, Fabio; Ángel Cuenya, Miguel; Ballén Guachetá, Elizabeth
Jóvenes investigadores del IPN - Desconocido
Asamblea Participativa de Cuidados en Ecatepec, Estado de México, Mayo 2025. Sistematización del Pilotaje - Michelle Martínez Balbuena; Jiménez Brito, Lourdes Gabriela
Masculinidades en perspectiva descolonial desde Nuestra América - Agudelo Hernández, Felipe; Arreola López, Alain; Bard Wigdor, Gabriela; Florencia Barea, Ana; Bravo Moreno, Josefa; Capogrossi, María Lorena; Carmona Parra, Jaime Alberto; Castellanos Suárez, Viviana; Cazañas Palacios, Rosalinda; Cortés Carreño, José Cruz Jorge; Cruz Hernández, Jorge Luis; Duarte Quapper, Klaudio; del Río Zolezzi, Aurora; Echeverría Gálvez, Genoveva; Escobar Uribe, Oswaldo; Figueroa Perea, Juan Guillermo; Fernández Chagoya, Melissa; García Lara, Germán Alejandro; Hernández Gordillo, José Luis; Hernández Ruiz, Yolitzy; Hernández Solís, Irma; Hernández Solís, Soledad; Huerta Rojas, Fernando; Isarama, Rufino; Islas Limón, Julieta Yadira; Madrid Serrano, Claudia; Martínez Hoyos, María Fernanda; Massei del Papa, Luana; Mena Méndez, Paulina; Menjívar Ochoa, Mauricio; Muro Garlot, Julio Luis; Ojeda Gutiérrez, Jonathan; Olarte Ramos, Carlos Arturo; Palermo, Hernán M.; Porrazzo, Valentina; Ramírez Morales, Ricardo; Reyes Peñalva, Jhonny; Rojas Andrade, Rodrigo; Romero, Claudia; Romero Plana, Virginia;
Reseña
La importancia de este trabajo, no radica tan solo en lograr la compilación de las recetas presentadas en las siguientes páginas, se trata más que de un esfuerzo de documentación, de un ejemplo de resistencia colectiva que es impulsado por mujeres de una comunidad ñhöñhö del Municipio de Cadereyta, Querétaro.
Hoy sabemos que una de las paradojas de la modernidad, es la afirmación de que los individuos poseemos libertad para decidir, cuando en realidad sabemos que estamos atravesados por discursos emanados de un sistema económico que nos vuelve cada vez más consumidores de mercancías y productos comestibles industrializados. Las comunidades rurales, campesinas y sobre todo los pueblos originarios, han sido alcanzados por estas complejas redes que inciden sobre las personas y sus decisiones. Se comienzan a adoptar rápidamente estilos de alimentación que ya poco o nada tienen que ver con la reproducción tradicional de la vida, que implicaba la relación entre la comunidad, la naturaleza y lo simbólico; formas de vida cuyas expresiones estaban ligadas a un territorio y por lo tanto, armonizadas con éste.
Una de las manifestaciones que sin duda sigue fortaleciendo en gran medida la identidad de un pueblo, es su comida, sin embargo, la cocina tradicional, nacida de saberes y prácticas heredadas, se enfrenta hoy a alternativas que son ajenas a los elementos propios de la parcela, la recolección y el cultivo de traspatio. 1 “Para el caso de Querétaro, se han podido distinguir tres variantes: la que se habla en el municipio de Amealco y las dos variantes dialectales del semidesierto identificadas con las comunidades de Tolimán (Ndenthi) y de Cadereyta (Nthuni), zonas en donde el monolingüismo es prácticamente inexistente.5 E. Hekking menciona que los otomíes llaman a su lengua hñäñho en Tolimán y ñhöñhö en Cadereyta”. (Ver Mendoza, Ferro y Solorio, 2006: 10).
En este sentido, el presente recetario es de alguna forma un acto emancipatorio, pues nos muestra que aún en el apartado enclave en donde se confeccionó (la zona alta de Cadereyta que comparte el paisaje del semidesierto con el del bosque que anuncia la Sierra), se generan movimientos locales, situados y emprendidos por actores comunitarios que comienzan a reaccionar ante el despojo de lo que antes era común, organizándose colectivamente para proteger, cuidar y preservar lo propio.
Esta iniciativa, da cuenta de que siguen existiendo espacios en los que la cocina significa colectividad ya que implica no solo la preparación de alimentos, sino todos los procesos de intercambio y recolección para la obtención de cada ingrediente, además del sentido que se imprime en cada receta, marcando la cotidianeidad de la vida o la festividad, así como la relación de la comunidad con el entorno. En todos estos procesos se involucran tanto mujeres como hombres desde edades muy tempranas hasta su muerte, a través de actividades que se complementan. Los más jóvenes cuentan con el tiempo y la energía para recolectar insectos, los hombres pueden proveer de leña y agua a las cocineras que cuidan los cultivos caseros o cosechan lo que ha dado a milpa sembrada por toda la familia. Las abuelas conservan las recetas y anécdotas, convirtiéndose en la memoria del sabor de la comunidad.
A través de su participación, distintos actores comunitarios (cocineras tradicionales, agricultores, productores), se convierten en portadores/as de su cultura en un momento coyuntural en el que muchas comunidades comienzan a identificar y valorar sus referencias culturales.
Una de las formas a las que las comunidades están acudiendo para resignificar las prácticas y costumbres sociales, es el registro y la documentación, que si bien siguen siendo mecanismos construidos desde las instituciones gubernamentales y académicas, están siendo adaptados por las y los actores comunitarios.
Se puede considerar que los recetarios son un trabajo de documentación sobre todo cuando la demanda de acompañamiento emana de los propios portadores. En este caso ha sido el Conservatorio de la Cultura Gastronómica
Queretana (CCGQ) el grupo de trabajo que ha recogido dicha propuesta comunitaria. La apuesta desde un inicio ha sido responder y fungir como mediadoras en la gestión y documentación, reconociendo que la experiencia de cada parte implicada (comunidad, organización e institución), aportan conocimientos que se complementan.
Este tipo de acciones de preservación de memoria, saberes o prácticas, promovidas desde la propia comunidad, deben hacernos replantear el concepto de Patrimonio Cultural, dejar de concebirlo en un contexto de poder desigual para considerar la gran brecha que existe entre la definición de políticas de las instituciones y las definiciones, percepciones y valores locales.
Solo desde el análisis colectivo se pueden encontrar vías para recuperar la alimentación tradicional mesoamericana y la dieta de la milpa, sin dejar fuera el aprecio de tradiciones culinarias que ha resultado de la fusión de ingredientes aportados por el mestizaje y sobretodo, sobretodo la preservación de la biodiversidad que finalmente nutre este tipo de cocinas.
La historia del proyecto
Las mujeres que hicieron posible el presente recetario, forman parte de la red de cocineras tradicionales que colabora con el CCGQ. Esta red se ha venido consolidando desde hace casi veinte años a través de la participación de representantes, principalmente mujeres, de distintas regiones indígenas del estado en diferentes encuentros y foros coordinados por organismos gubernamentales de cultura, organizaciones comunitarias y de la sociedad civil.
Uno de los principales Foros en los que han coincidido las cocineras tradicionales, ha sido el Encuentro de Culturas Populares e Indígenas que desde hace 18 años ofrece al público un Festival de Cocina Ñañhu. En el marco de dichos encuentros, se han realizado reuniones de trabajo y talleres para fortalecer a las 14 cocineras a través de compartir con ellas herramientas para la gestión de sus propios proyectos. Este trabajo ha estado acompañado por el CCGQ, dando como resultado diversos productos siendo uno de los más importantes los recetarios elaborados con metodologías participativas. La publicación de recetarios han permitido a las cocineras tradicionales participar y coordinar ellas mismas, el registro de lo que consideran lo más relevante de la tradición culinaria de sus comunidades. A partir de estos trabajos de documentación, en las comunidades se ha revalorado la tradición culinaria y principalmente, se comienza a reconocer el aporte y la relevancia de las cocineras como autoridades en una materia fundamental para la vida comunitaria: la cocina.
Para este trabajo, las compañeras de La Laja, Cadereyta, definieron que la principal motivación para documentar su cocina era la urgencia por conservarla y mostrar la íntima relación que existe entre las personas con su entorno comunitario y natural.
Así, después de dialogar en nuestros encuentros y tras reconocer las experiencias de otros grupos de cocineras organizadas, se plantearon tres ejes de búsqueda a partir de espacios de reflexión y construcción, para reconocer los elementos principales de la cocina cotidiana y festiva de las comunidades de esta región. En el primer taller, se identificó que existe un desplazamiento de la alimentación habitual por la presencia de factores externos. Este tema, plasmado en el primer apartado: “La cocina de la vida cotidiana”, dio paso a la recuperación de recetas sencillas que recurren a ingredientes de la milpa y el traspatio y que además promueven formas de intercambio locales mismas que a su vez, significan relaciones sociales importantes que producen una economía que se queda al margen del gran mercado.
En un segundo taller, las cocineras echaron mano de la memoria de su comunidad, para compartir anécdotas que les fueron transmitidas por las y los abuelos. Recuperaron la importancia del uso eficiente de los recursos naturales que les rodean y se dieron cuenta que las nuevas generaciones ya r producían las prácticas de recolección que ellas mismas conocen y que implican largas caminatas para recoger los hongos en el bosque o la contemplación del tiempo para saber cuándo estarán los insectos en su punto. Así, es que se intercambiaron las recetas del segundo apartado: “La cocina que nos regala la madre tierra”.
Finalmente, se trabajó un taller para hacer un calendario ceremonial y festivo. Lo que se destacó de este trabajo, fue la relevancia de ciertos platillos considerados exclusivos de las celebraciones. Muchas de estas ceremonias, sobre todo religiosas, se han dejado de realizar por conflictos entre comunidades derivados de pugnas por las tierras en las que se explotan los bancos de mármol; la transformación de la propiedad comunal a propiedad privada, lo que ha traído rupturas que han fragmentado el sentido de pertenencia territorial. Entonces, resulta interesante que muchas de las recetas compartidas en esta compilación, se caractericen por añadir como el ingrediente más importante, la creatividad que se necesita en un lugar que está luchando por sobrevivir y resignificar su identidad ñhöñhö.




